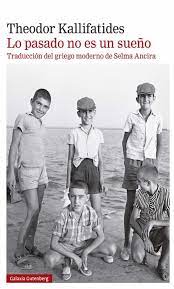Theodor Kallifatides continúa recordando su ayer en «Lo pasado no es un sueño»
Theodor Kallifatides nos brinda en «Lo pasado no es un sueño» otro libro magistral, para deleite de los que ya conocen su obra y de los que todavía tienen la suerte de poder descubrirla.
Origen: Theodor Kallifatides continúa recordando su ayer en «Lo pasado no es un sueño» | Todoliteratura
Textos
La señora Lela, por el contrario, era la mujer más hermosa del barrio. Una bella morena de Mitilene, famosa ya desde la antigüedad por sus mujeres. Una vez a la semana daba una función con su propio guion y puesta en escena. Se trataba de cuando colgaba en el patio la ropa recién lavada. Los chicos del barrio, de los ocho años en adelante, ya nos habíamos encaramado en la morera que crecía afuera de su casa y la esperábamos hablando en susurros, a pesar de que ella sabía que estábamos allí.
Salía llevando la ropa recién lavada en una cesta, la ponía en el suelo, y ahí venía nuestro primer shock. Se inclinaba para coger una prenda, el vestido se le levantaba un poquito y los chicos mayores perdían el aliento. El siguiente movimiento era todavía más atrevido. Sacudía la prenda, sus morenos pechos parecían salírsele de la blusa, las gotas de agua resplandecían como soles pequeñitos, algunos le caían encima. Los chicos mayores suspiraban con un deseo que yo desconocía. El momento culminante era cuando la señora Lela colgaba la ropa de la cuerda con el cuerpo estirado, su delgado vestido se le pegaba encima y, en vez de cubrirla, la descubría. Entonces los chicos más grandes desaparecían apresuradamente con la mano derecha en el bolsillo. Yo no entendía por qué, no estaba todavía maduro, pero la belleza de la señora Lela nos afectaba a todos. Incluida ella misma, porque su marido la golpeaba y por las noches oíamos sus súplicas sin que pudiéramos hacer nada.
De regreso en clase, mordisqueaba mi lápiz mientras los demás, sobre todo Meri, escribían con furor. Fue en ese momento cuando tuve mi primera idea literaria. Podría escribir de lo que había visto, escribiendo de otra cosa. Dicho y hecho… Sin ninguna dificultad escribí una pequeña historia sobre un combate entre dos ejércitos de hormigas. Todo cupo ahí dentro. El miedo, la repulsión, el deseo y ni una sola palabra sobre aquella pareja.
Ésa fue mi salvación. El maestro se entusiasmó y leyó mi redacción delante de todos. De «bobito» pasé a ser el rey, gracias al lenguaje. Lo recordaría. Años después me vería obligado a repetirlo. Las puertas se me abrieron. Incluso Meri comenzó a mirarme con indulgencia, permitiéndome idolatrarla en la distancia. Ella se volvió mi horizonte.
Lo hice. Era invierno. Vivía en un apartamento pequeño cerca del Colegio, pero ya no daba clases. Había envejecido sin haber cambiado, más bien al contrario, se había vuelto más él. Los mismos ojos sonrientes y la misma sonrisa infantil que yo recordaba.
En su habitación hacía un frío terrible. Él llevaba puesto el abrigo y unos guantes con los dedos cortados, como los de los ciclistas, para poder escribir. Ningún mueble. Sólo su escritorio cargado de libros y en el suelo fardos de papel de periódico. Tres grandes fardos. Vio mi extrañeza y sonrió.
–No volverá a faltarme el papel –dijo, y añadió que durante su destierro, lo peor no habían sido las golpizas, las torturas, la falta de sueño o el miedo a la muerte. De todo, lo que más había echado en falta había sido el papel. El no tener donde escribir.
Ésa fue su última lección. Salí con lágrimas en los ojos y juré que jamás escribiría nada que no fuera una cuestión de vida o muerte, nada que no brotara de mis entrañas y fuera producto de una dedicación sin límites. Era un compromiso ambicioso y, aun si fracasaba, habría valido la pena.
Conocí a muchos escritores en aquellos tiempos. No los mencionaré a todos, pero todos me enseñaron alguna cosa, principalmente los sagaces franceses Stendhal, Maupassant, Gide, Sartre y todavía más Nietzsche, de la pequeña ciudad prusiana de Röcken, cuya megalomanía romántica se veía resaltada por un enorme bigote. Pero la última gran impresión de mi adolescencia la recibí de Simone de Beauvoir con El segundo sexo. Después de la propaganda masculina de siglos, que ya circulaba por nuestras venas, de pronto apareció aquella hermosa francesa que con una implacable lucidez nos abrió los ojos. Jamás volveríamos a ver a la mujer como antes.
Continué escribiendo poemas y relatos que no le mostraba a nadie, ni a Kostakis. ¿Por qué escribía? No lo sabía. Algo era seguro. Que salvo las horas con María, nada me llenaba tanto como los momentos frente al papel en blanco y con el mundo entero en la cabeza. Incluso las horas con María brillaban más cuando escribía sobre ellas. Era como si la vida se agrandara, la probaba de nuevo, se volvía mía. La escritura exigía una concentración absoluta, tanto que comencé a ver incluso la felicidad como una forma de autoconcentración. Cincuenta años y cuarenta libros después no tengo una respuesta mejor. Escribo para conseguir la autoconcentración que exige la escritura. El resto son las consecuencias de esto.