«Las chicas de campo» se publicó en 1960 y causó un gran escándalo en la pacata sociedad irlandesa de la época. En ella se cuenta la vida de una muchacha del medio rural, perteneciente a una familia tradicional y pobre, en la que la madre está reducida a ser la esclava del hogar y el padre se comporta como un borrachín ignorante y poseído de su miserable poder de cabeza de familia. Caithleen, la muchacha, ama a su madre con la inquietud típica de las personas que se sienten desamparadas y temen perder su único asidero y teme y detesta a su padre. Tiene una amiga, Baba, dominante; se siente dependiente de ella y esto la disgusta, pero no puede prescindir de ella. (“Pobre Caithleen, eres el pelele de Baba” le dice en una ocasión el padre de su amiga, un hombre sensible y de buenos sentimientos). La relación de atracción-rechazo de Caithleen con Baba, un contraste lúcido y significativo, es uno de los muchos aciertos del libro porque su claroscuro está lleno de delicadeza y verdad.
Cuando muere la madre de Caithleen, en un accidente, el desamparo de la muchacha la lleva a dejarse acoger por la familia de Baba, lo cual la separa de su casa, que su padre se ve obligado a vender por su mala cabeza. Toda la primera parte del libro es un retrato de la vida rural en Irlanda en los años cincuenta y alrededor de Caithleen van apareciendo diversos personajes, gente ignorante en general, pero sencilla y compasiva, y también un par de hipócritas adultos que merodean taimadamente en torno a ella. La segunda parte relata la estancia en un internado al que es enviada gracias a una beca y en el que la acompaña su amiga Baba, enviada por sus padres, de mejor posición económica. Tanto las circunstancias y el ambiente que rodea la muerte de la madre, de hermoso halo dramático, como la entrada y los primeros días en el internado, están descritas con maestría y emoción, pero siempre dentro de una serenidad de escritura que revelan a una autora tan perspicaz como inteligente. Porque la historia que se nos relata es dura, pero bajo ella residen un candor y una sencillez admirables que casan a la perfección con la adolescencia de las dos muchachas.
En la tercera parte, ambas se van a vivir a Dublín. Caithleen ha de trabajar y estudiar. Para ella, más timorata, y su audaz amiga, el acceso a la ciudad significa, ante todo, la libertad. Una libertad que utilizan de manera tan alocada como enternecedora. La aparición de un hombre casado, el señor Gentleman, un elegante del pueblo de ambas que para Caithleen representa un ideal amoroso, pone una nota de esperanza en la vida de Caithleen. La visión de Dublín, sus salidas y paseos, tienen el encanto del descubrimiento juvenil del mundo, la confrontación de los sueños con una realidad personal y urbana que, por modesta que sea, les parece deslumbrante; y es el relato de esta situación, la finura de matices con que se presenta, la calidad de sentimientos y sensaciones, lo que encamina la novela hacia su final, no por previsible menos sugerente.
Hay una bella imagen de la madre de Caithleen que puede aplicarse a ella: “Era como un gorrión en medio de una nevada: parda, aterrada, sola”. Pero el gorrión echa a volar y esta novela es el admirable retrato de ese vuelo. Entre esta y su última novela, «La luz del atardecer» (Espasa, 2009), hay un camino literario que va de la formidable sencillez de la primera a una estructura compleja de la relación madre-hija. Al final, todas las historias de Edna O’Brien hablan de mujeres en tribulación que son, a la vez, “espejo oscuro de los hombres”.
 José María Guelbenzu
José María Guelbenzu
Textos
Fue entonces, imagino, cuando dio comienzo esa nueva fase de nuestras vidas: la de las atolondradas chicas de campo que se lanzan a la gran ciudad. Los pasajeros nos miraban y luego apartaban la vista como si fuésemos en cueros. Pero nos daba igual. Éramos jóvenes y (así lo creíamos) bonitas.
Baba era menuda y delgada, llevaba el pelo cortado como un chico y unos atractivos bucles le caían sobre la frente. Tenía un aspecto muy cuidado, y cualquier hombre habría podido levantarla entre sus brazos y llevársela. Yo, por el contrario, era alta y desmañada, con un perpetuo aire de perplejidad y una mata de pelo cobrizo indomable.
—Vamos a tomarnos un jerez, una sidra o algo —propuso, girándose para mirarme a la cara.
Era de tez oscura, y cada vez que sonreía se me venían a la cabeza cosas otoñales, como las bellotas y las manzanas bermejas.
—Estás guapísima —le dije.
—Tú estás radiante —me contestó ella.
—Pareces un cuadro.
—Y tú pareces Rita Hayworth —afirmó—. ¿Sabes lo que me da por pensar a veces?
—¿Qué?
—En cómo se las arreglarían las pobres desgraciadas de las monjas el día que les prohibiste usar el váter.
Con la simple mención del convento advertí un leve olor a col, aquel tufo que impregnaba hasta el último rincón del colegio.
—Les tuvo que costar lo suyo aguantar tanto rato —continuó, y estalló en una de sus alocadas carcajadas de asno.
El tren tomó una curva muy cerrada y nos precipitamos a uno de los asientos. Baba se echó a reír, y yo le sonreí al hombre que teníamos enfrente. Estaba medio dormido y no se dio cuenta. Nos pusimos de nuevo en pie y recorrimos el pasillo entre asientos de terciopelo polvorientos. Tardamos poco en llegar al bar.
—Dos copas de jerez —pidió Baba, expulsando el humo directamente a la cara del camarero.
—¿De cuál? —preguntó él.
Era un tipo simpático y no se molestó por lo del humo.
—Del que sea.
Vertió el licor en dos vasos y los puso en el mostrador. Después de habernos tomado el jerez, pedí sidra para las dos; nos achispamos y empezamos a balancearnos en los altos taburetes mientras mirábamos la lluvia que afuera mojaba los campos en movimiento. Aunque, debido a la embriaguez, no prestamos gran atención a aquella lluvia que en nada nos afectaba.
[…]
Entonces me dijo que quería hablar conmigo un momento y salimos al descansillo enmoquetado que conducía a los baños para huéspedes.
—¿Me puedes hacer un favor? —preguntó. Me miraba con franqueza a los ojos. Yo era mucho más alta que ella.
—Sí —contesté; y, aunque ya no le tenía miedo, experimenté aquella pesarosa sensación que siempre me asalta cuando alguien está a punto de decirme algo poco agradable.
—¿Puedes dejar de preguntarle a todo quisque si ha leído los Dublineses de James Joyce? ¡A ellos eso les da lo mismo! Han venido para pasarlo bien.
Tú come y bebe todo lo que puedas y que James Joyce se vaya a freír espárragos.
—Joyce está muerto.
—Será posible… Vale, pues mejor todavía, así no tienes que preocuparte más por él.
—Si no me preocupo. Me gusta, y ya está.
—¡Caithleen, por favor, entra en razón!
—No soporto al pelma de Harry. Como me ponga la mano encima, me pongo a chillar.
—No te hará nada, Caithleen. Estaremos juntos todo el tiempo. Piensa en la cena, anda: pediremos cordero con salsa de menta. ¡Salsa de menta, Caithleen, con lo que te gusta!
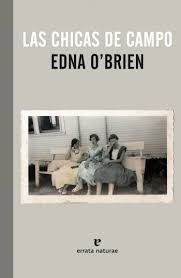 Edna O’Brien. Las chicas de campo.
Edna O’Brien. Las chicas de campo.
