Hay escritores que tocan las fibras íntimas del hombre con la palabra, como David Grossman (Jerusalén,1954), que sobresale en la maestría de ese arte. «La vida entera» aproxima al lector a la angustia sentida por los ciudadanos de Israel y Palestina, encerrados en un círculo de destrucción emocional y física difícil de romper. Grossman, figura muy controvertida en su país, exige constantemente en la Prensa el fin del conflicto y el diálogo con los países vecinos, actitud poco apreciada por un sector político pero que le acaba de suponer el premio de la Paz (2010) de los libreros alemanes.
«La vida entera» inicia un viaje por las tinieblas del miedo de unos personajes que vivieron demasiadas guerras (Seis Días, 1967;Yom Kippur,1973; Líbano, 2006), y que experimentan ahora las emociones y sentimientos comunes -el amor, el goce de la maternidad, las preocupaciones causadas por la enfermedad, el deseo de paz-, y, junto a tales estados de animo, el temor y la inseguridad generados por la violencia. Protagonizan la novela unos adolescentes, Ora, Abram y Ila, abandonados como enfermos contagiosos en un hospital, a cargo de una enfermera árabe mientras fuera ruge la guerra. Los jóvenen forjan mediante sus charlas una amistad perenne y comparten sus recuerdos más personales sobre aquellos tiempos en los que, por ejemplo, Ora “todavía sabía hacer reír” (pág. 38): Vidas que, como le confiesa a Abram, se truncaron cuando su inseparable amiga Ada se fue a visitar a “una prima. Iba andando por la calle, vino un autobús y se acabó” (pág. 39). Pasado el tiempo, Abram, ya adulto, se convertirá en prisionero de guerra y, tras un tiempo, en las cárceles egipcias, regresará roto a Israel. Mientras, Ora se ha casado con Ila y tienen dos hijos, Adam y Ofer. El mensaje subliminal del relato acongoja el ánimo del lector, pues viene a decir que la vida apenas ofrece momentos de respiro; incluso las señales portadoras de esperanza se convierten de inmediato en malos presagios. Los hombres perdemos siempre la partida. Así, cuando Ofer regresa a casa tras licenciarse del ejército, se alista voluntario para ir a sofocar un levantamiento. Ora, incapaz de soportar la tensión, decide huir pero antes acompañará a Ofer al campamento donde debe incorporarse al ejército.
 Conduce el taxi Sami, un árabe israelí, a quien conoce desde hace tiempo. Ora se da cuenta durante el viaje que lleva al hijo a incorporarse a una guerra dirigida a castigar a los árabes del otro lado de la frontera. “Por eso -piensa Ora- le resultaba muy importante observarlo [a Sami] con todos sus sentidos para aprender de él cómo había sido capaz de no haber caído en la amargura ni en el rencor” (pág. 113). Sami seguía siendo una persona libre. Quizá, piensa Ora, le pide demasiado, llevar a su hijo a luchar contra los suyos, en Jenín o en Nablús, una humillación que se suma a las sufridas a diario por los árabes en cada control del ejército. El efecto producido en Sami al saber el destino del chico da la medida del poder verbal de Grossman: “Por la oscura piel de su rostro se extendió, como quien sopla en la ceniza, el resplandor de un rescoldo que se apagó en un abrir y cerrar de ojos” (pág. 117).
Conduce el taxi Sami, un árabe israelí, a quien conoce desde hace tiempo. Ora se da cuenta durante el viaje que lleva al hijo a incorporarse a una guerra dirigida a castigar a los árabes del otro lado de la frontera. “Por eso -piensa Ora- le resultaba muy importante observarlo [a Sami] con todos sus sentidos para aprender de él cómo había sido capaz de no haber caído en la amargura ni en el rencor” (pág. 113). Sami seguía siendo una persona libre. Quizá, piensa Ora, le pide demasiado, llevar a su hijo a luchar contra los suyos, en Jenín o en Nablús, una humillación que se suma a las sufridas a diario por los árabes en cada control del ejército. El efecto producido en Sami al saber el destino del chico da la medida del poder verbal de Grossman: “Por la oscura piel de su rostro se extendió, como quien sopla en la ceniza, el resplandor de un rescoldo que se apagó en un abrir y cerrar de ojos” (pág. 117).
La novela menudea en la expresión de sentimientos de Ora sobre sus hijos y su marido y los de Abram y su novia, que se entrelazan durante el viaje que hacen a pie los viejos amigos. Tras partir Ofer a la guerra, la madre, Ora, cargada con una mochila y tras recoger a Abram, parte de Galilea a caminar sin rumbo fijo por Israel. Es una manera de matar el tiempo y la angustia, y el terror, contándole a su antiguo amigo lo que ha sido su vida, mientras conjura las malas noticias sobre el hijo. La tensión llega a ser insoportable…
Y en el trasfondo, los lectores sabrán que Uri, el hijo de Daniel Grossman de veinte años, murió en su tanque durante la segunda guerra del Líbano (2006), cuando su padre finalizaba «La vida entera». Muerte que añade dramatismo y realidad a la huida materna del destino de Ofer.
Germán Gullón. El Cultural
Textos
De todos modos, dijo ella después desde el interior de su manta, tu voz me resulta conocida, ¿de dónde eres? De Jerusalén, respondió. Yo soy de Haifa, dijo ella a su vez, con cierto énfasis, me han traído aquí en ambulancia del hospital Rambam porque se me presentaron complicaciones. Yo también las tengo, se rió él, en realidad toda mi vida es una complicación. Se callaron y él se rascó enérgicamente el vientre y el pecho mientras despotricaba. Ella también rezongó diciéndole: eso es lo más desesperante, ¿a que sí? Y también se rascó, con todas sus fuerzas: a veces me muero por arrancarme la piel entera con tal de que ya no me pique. Cada vez que ella se ponía a hablar, él oía cómo sus labios se separaban al abrirse con el sonido de algo ligeramente viscoso que se despega y entonces notaba, de repente, cómo las puntas de los dedos de las manos y de los pies le palpitaban.
[…]
Ora dijo, el conductor de la ambulancia me dijo que en estos momentos necesitan las ambulancias para cosas más importantes. Dime, ¿te has dado cuenta -le preguntó él- de que aquí todos están enfadados con nosotros, como si lo hubiéramos hecho a propósito?, a lo que ella respondió, porque somos los últimos que quedamos de la epidemia; y él, al que se ha recuperado, aunque solamente sea un poquito, lo han enviado a casa, y sobre todo a los soldados, en un plis plas los han devuelto al ejército, para que lleguen puntuales al frente. Y entonces ella preguntó, ¿es verdad que va a haber guerra?, y él, ¿bromeas?, ¡pero si hace ya por lo menos dos días que hay guerra! ¿Cuándo empezó?, exclamó ella conmocionada. Creo que anteayer, pero ya te lo dije ayer o anteayer, no lo recuerdo bien, confundo los días. Ella entonces se quedó en silencio, sorprendida, y luego, es verdad, me lo dijiste… Unos extraños y aterradores coágulos de sueños flotaban ante ella. ¿Cómo no lo has oído?, murmuró él, las sirenas y los cañonazos no paran y he oído aterrizar helicópteros, seguro que ya hay un millón de heridos y muertos. ¿Pero qué es lo que está pasando en esta guerra?, preguntó ella, y él dijo, no lo sé, tampoco hay con quien hablar, nadie está por nosotros, y entonces Ora preguntó, ¿y la enfermera Vicky?, ¿dónde está? Él vaciló, puede que se marchara cuando la guerra empezó, seguro que habrá querido estar con los heridos de verdad, y Ora siguió preguntándole, ¿pues quién se ocupa entonces de nosotros? Y él, ahora solo queda esa árabe delgada y menuda que no deja de llorar, ¿la has oído? A lo que Ora dijo consternada, ¿pero es una persona la que llora? Si pensaba que se trataba de un animal aullando, ¿estás seguro? A lo que él le respondió, es una persona, seguro. Y Ora dijo entonces, ¿pero cómo es posible que yo no la haya visto? Porque viene y se va, recoge los análisis y te deja las pastillas y la comida en la bandeja. Es la única que sigue aquí, noche y día.
[…]
Querido diario, suspiró Abram con un marcado acento ruso: en medio de una fría y tormentosa noche, roto por el dolor, he encontrado finalmente a una chica que está convencida de que me conoce de algo -Ora dio un respingo de desprecio-, en resumen, continuó Abram con su representación, investigadas todas las posibilidades y descartadas todas las descabelladas propuestas de ella, he llegado a la conclusión de que puede que nos conozcamos del futuro.
[…]
Ora pensó que si Ilan no se acercaba a ella y la abrazaba al instante su cuerpo se desplomaría y se estrellaría contra el suelo haciéndose añicos.
[…]
«Un día, cuando tenía unos cinco años -escribe Ora en el cuaderno azul-, Ofer dejó de llamarnos “papá” y “mamá” y empezó a llamarnos Ilan y Ora. A mí no me molestó, sino que hasta me gustaba, pero me di cuenta de que Ilan realmente se enfureció. Ofer nos dijo: “¿Por qué podéis vosotros llamarme por mi nombre y yo no puedo?”. Ilan le respondió algo que aún hoy recuerdo: “Hay solo dos personas en todo el mundo que me pueden llamar papá. ¿Sabes lo mucho que eso me gusta? Y además piensa una cosa: ¿hay muchas personas en el mundo a quien tú puedas llamar papá?, ¿verdad que no hay muchas?, ¿y quieres perdértelo?”. Me di cuenta de que Ofer lo escuchaba con atención y de que aquello había calado hondo en él, porque desde entonces ya solo lo llamó “papá”.»
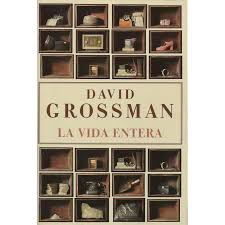 David Grossman. La vida entera
David Grossman. La vida entera
