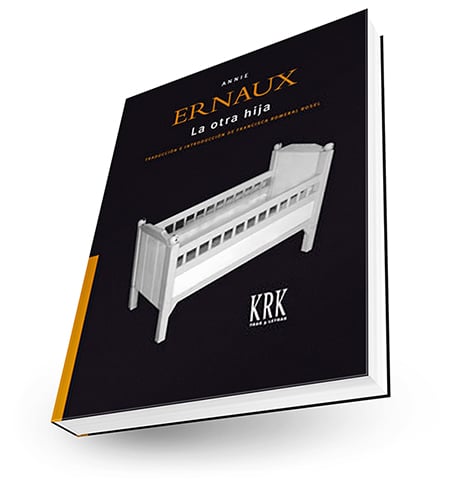
Hablar a los muertos | Letras Libres
Cuando tenía diez años, Annie Ernaux (Lillebonne, 1940) se enteró de que sus padres habían tenido otra hija que había muerto de difteria en 1938, siete meses antes de que la vacuna fuese obligatoria. A esa hermana desconocida está dedicado –y en torno a ella gira– La otra hija. Ernaux juega deliberadamente con el género epistolar y en varios momentos…
Origen: Hablar a los muertos | Letras Libres
Textos
Es una foto color sepia, ovalada, pegada al cartón amarillento de una alfombra, muestra a un bebé posando de tres cuartos en unos cojines festoneados, superpuestos. Lleva una camisola bordada, cerrada con una amplia presilla sobre la que va anudado un gran lazo por detrás de los hombros, como una gruesa flor o las alas de una mariposa gigante. Un bebé larguirucho, descarnado, cuyas piernas, separadas, avanzan estirándose hacia el borde de la mesa. Bajo su cabello castaño, recogido en un único rizo sobre su frente abombada, abre los ojos de par en par con una intensidad casi devoradora. Sus brazos, extendidos igual que los de una pepona, parecen agitarse. Se diría que va a dar un brinco. Al pie de la foto, la firma del fotógrafo —M. Ridel, Lillebonne—, cuyas iniciales entrelazadas adornan también la esquina superior izquierda de la carpeta, muy sucia, con las tapas medio sueltas.
Buena tampoco lo era a los ojos de Dios, como me dio a entender de forma categórica el padre B. en mi primera confesión, a los siete años, cuando revelé haber cometido «malas acciones solas y con otras personas», hoy en día muestra de un despertar normal a la sexualidad y, según él, falta que me condenaba al infierno. Como también me confirmará un día la directora del internado, clavándome su mirada exaltada, «se puede tener un diez en todas las asignaturas y no agradar a Dios». Yo no mostré ningún interés por las cosas de la religión. No me gustaba Dios, me daba miedo, pero nadie se lo imaginaba, me limitaba a permanecer indolente, silenciosa, cuando ella me susurraba al oído en la iglesia, arrodillada ante la luz roja, «rézale bien a Jesús», conminación que yo sentía como una puerilidad indigna de la madre todopoderosa que era.
Orgullo y culpabilidad por haber sido, con un propósito indescifrable, escogida para vivir. Quizás más orgullososa que culpable por ser un superviviente. Pero escogida para hacer qué exactamente. A los veinte años, después de mi descenso a los infiernos de la bulimia y de la sangre menstrual interrumpida, me vino una respuesta a la cabeza: para escribir. En mi cuarto, en casa de los padres, puse en la pared esta frase de Claudel, cuidadosamente copiada en un folio con los bordes quemados con un mechero, como un pacto satánico: «Sí, creo que no he venido al mundo en vano, que había en mí algo necesario, imprescindible». No escriba porque estés muerta. Tú estás muerto para que yo escriba, he ahí la gran diferencia.
Nunca los oí pronunciar tu nombre, del que me enteré por mi prima C. De adolescente me parecía viejo, casi ridículo. Ninguna niña de la escuela se llamaba así. Aún hoy siento cierto malestar, una repugnancia difusa al oírlo. Rara vez lo digo. Como si me estuviera prohibido. Ginette.
Evidentemente, esta carta no te está destinada, y tú no la leerás. Son los otros, lectores tan invisibles como tú cuando escribes, quienes la recibirán. Sin embargo, un fondo de pensamiento mágico en mí querría que, de manera inconcebible, analógica, te llegara como en otro tiempo me llegó a mí, un domingo de verano —puede que fuera el mismo domingo en que Pavese se suicidaba en una habitación de Turín—, la noticia de tu existencia por un relato del que tampoco yo era la destinataria.
