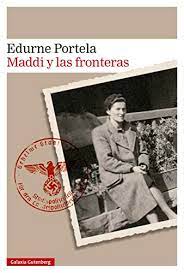‘Maddi y las fronteras’: Edurne Portela y la leyenda de la mujer indomable
La escritora firma una novela éticamente irreprochable y políticamente necesaria, si bien incurre en algunos convencionalismos
Origen: ‘Maddi y las fronteras’: Edurne Portela y la leyenda de la mujer indomable
Textos
Respiro hondo e intento identificar los olores. Huele a humedad, a barro, a musgo. A noche fría. A invierno. Cristales en los pulmones. Vaho en el aliento. No me canso, sigo bien a Peio. Estoy hecha a estos montes, los llevo en mí. Cuatro años tendría cuando hice el primer paso, de la mano de madre y con los bártulos desde Oiartzun hasta Senpere. Pocos bártulos eran. Madre siempre lo contaba, una de sus retahílas, nada tenían salvo lo puesto, unos cacharros de cocina, dos niñas y un bebé. Tengo algún recuerdo de esa madrugada, padre cerrando el caserío, madre ayudándole a ponerse el paquete, el llanto del pequeño José Ramón en medio del bosque, madre asustada intentando calmarle, dolor de pies, alpargatas rotas.
Así es como huele la muerte. Así es como se hace presente. Con este olor, este rostro que nada tiene de la expresión de Louis, de la vida que había en él. Señor, acógele en tu seno. Hacía ya tiempo que habías desaparecido, que te habías perdido en la niebla de la enfermedad. Y de la morfina, gracias a la compasión del doctor Sous. Aquí me he quedado, querido Louis, sola contigo. Sola sin ti. Te velo esta noche. Velo tu cuerpo porque tú ya no estás. O todavía sí y te acompañaré en el tránsito. Señor, acógele en tu seno. No voy a tocarte, Louis. Todavía siento en mis dedos el frío. Me había acostumbrado a verte desnudo los últimos meses, a lavarte minuciosamente para que no te llagaras en la cama. Me impresionaba tu cuerpo tan frágil, que parecía que te ibas a romper en mis manos, pero el frío de la muerte impresiona aún más. Y tus ojos cerrados, ya sin ningún movimiento. El pañuelo de seda, uno de esos que habías comprado en Biarritz y que te deban aire de galán, ahora anudado alrededor de tu barbilla para que no se te abra la boca. Esa boca de espanto de muerto. Qué tranquila y qué terrorífica es la muerte.
Me giro, como me han indicado que haga, para comprobar que nadie que haya visto en el tren me sigue. Pienso por un instante que la chica me va a seguir. Pero no. Intuiciones tontas. Lo que sí veo es una pareja de ancianos agarrados, muy juntitos, cabizbajos, a pocos metros, que se van acercando a mí. Los dos llevan un brazalete con la estrella judía. Les obligan así a exponerse al escarnio público, a mostrar, como si fuera algo vergonzoso, que son judíos. Libertad, igualdad y fraternidad. Me dan ganas de pararme y darles la mano, darles mi paz, pero sé que no debo, que eso sería llamar la atención. El hombre levanta la vista, me mira asustado al verme aquí parada, le sonrío de la forma más cálida que puedo. Vuelve a bajar la cabeza y sigue andando aferrado al brazo de su mujer, o su hermana, o su prima, da igual, una mujer judía con la que comparte esta humillación impuesta. Siento de nuevo un pinchazo en el vientre, aprieto contra mí los documentos. Esto tiene que acabar pronto. ¿Por cuánto tiempo se puede permitir una crueldad así? Me doy cuenta de que sigo parada, los ancianos me han rebasado y yo estoy aquí, en medio de la calle, sujetándome el vientre.
Pasan las horas. O tal vez no. Tal vez solo han pasado unos minutos desde la última vez que hablé con Jesusa. Marie Jeanne no dice palabra. Se deja acariciar cuando gime o solloza y se incorpora espantada si oye ruidos cerca de la puerta. La intento tranquilizar. Cada vez tengo menos miedo de que nos vuelvan a llevar a la tortura. No tienen tiempo. No sé cómo ponerme. Me duele todo. No tengo sitio para tumbarme y no quiero que Marie Jeanne cambie de postura. Así está bien. En cuanto se incorpora o se mueve gime de dolor. Puñetazos en la espalda, en la cara, en los pechos, varazos en el culo y en la planta de los pies. Desnuda. Todo el tiempo desnuda. La vara en mi vagina, simulando que me iban a violar con ella. Señor, qué humillación, qué terror. A ratos riéndose. A ratos parecían aburridos. Soltando nombres, sin ton ni son y yo sin hablar. Nunca el de Lucien. Las mismas preguntas. Algunas absurdas. Ni llorar. Ni implorar. A ratos inconsciente. Eso ha sido lo mejor. Dejarse caer en esa oscuridad en la que no se piensa ni se siente. Lo peor, despertar con un golpe o con un cubo de agua fría, sentirme de nuevo desnuda ante ellos. El dolor. El miedo al dolor. Escuchar, antes de traerme aquí, la descripción exacta de lo que ellos creen que son mis funciones en la red. Darme cuenta de que me han torturado por placer, por venganza. Y a pesar de todo el dolor que me causan, sonreír para mis adentros porque cuando ellos, triunfantes, se pavonean de que saben todo, en realidad solo saben que he dado refugio a evadidos. Nada más.