El mundo de Luis Landero es como una vasta cuenca hidrográfica donde hay fuentes, caudales que se ramifican, embalsamientos o meandros más tranquilos y desagües misteriosos. Pero todo es el mismo líquido fugitivo, cristalino alguna vez; las más, turbio: una representación de la vida. La vida es un supuesto y un afán y por eso resulta —leemos en «La vida negociable»— “tan irrisoria, tan fea, tan trivial, y a la vez tan dramática, tan misteriosa y llena de belleza”.
«La vida negociable» —título tan acertado como todos los de Landero— habla de la infinita capacidad de caer y sobrevivir en la miseria y el ridículo. Quizá ahora se nota mucho más que otras veces porque la vida de Hugo Bayo está narrada en primera persona, como si fuera el relato de un pícaro moderno: un baqueteado Guzmán, o un cínico don Pablos, más que un ponderado Lázaro…
Empieza convocando a que “señores, amigos, cierren los periódicos y sus revistas ilustradas, apaguen sus móviles, pónganse cómodos”, y pronto sospechamos que nuestro charlatán es muy consciente de su condición de género literario cambiante: “Mi vida que venía de un drama se convertía en comedia, entra en un tramo festivo, casi de títeres”; “no habíamos comenzado apenas con el folletín, cuando nuestras vidas dieron un giro inesperado hacia el género policiaco”. Nunca se cansa de enfatizar méritos o miserias, o de hacer filosofía barata de sus pasos: “En mi afán de purificarme me hundí todavía más en el oprobio”, pero unas líneas después, “me sentí lleno de fe y rebosante de mí mismo”, quizá porque “aprendí que, por muy bajo que uno caiga, mal que bien acaba por amoldarse a su situación”. A punto de terminar, concluye, otra vez en forma de queja metaliteraria: “¿En qué proporción se mezclan el ridículo y lo sublime, lo trascendente y lo banal, la comedia, la épica, el drama y el folletín?”.
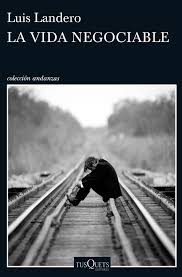 El sistema hidrográfico de Landero nos hace reconocer antecedentes del personaje en las dos últimas novelas, que son tan excelentes como esta. El pobre Lino de Absolución y nuestro Hugo parecen ir a conocer la felicidad cuando sobreviene en su vida la violencia y la culpa. Y huyen, cuando Lino quizá ha matado a un hombre y cuando Hugo y Leo han robado los relojes. Les escoltan en su camino consejeros pintorescos: el apacible señor Levin o el agricultor Olmedo, en el caso de Lino; el brigada Ferrer y el peluquero Baltasar en el nuestro.
El sistema hidrográfico de Landero nos hace reconocer antecedentes del personaje en las dos últimas novelas, que son tan excelentes como esta. El pobre Lino de Absolución y nuestro Hugo parecen ir a conocer la felicidad cuando sobreviene en su vida la violencia y la culpa. Y huyen, cuando Lino quizá ha matado a un hombre y cuando Hugo y Leo han robado los relojes. Les escoltan en su camino consejeros pintorescos: el apacible señor Levin o el agricultor Olmedo, en el caso de Lino; el brigada Ferrer y el peluquero Baltasar en el nuestro.
También, como le sucede al Dámaso de «Hoy, Júpiter», la infancia encierra un doloroso engaño: para aquel personaje lo fue ser postergado por sus padres ante un extraño; a Hugo le toca la revelación del adulterio de su madre y saber que, tras las amonestaciones de su padre, no hay más que la verborrea de un administrador ladrón. Pero Hugo es también —como Dámaso— un vengador de sus agravios. Y tiene una vida sexual activa, no muy frecuente en las novelas de Landero: la vergonzosa domesticación de su amigo Marco; la relación con Leo, inseparable de sus palizas mutuas; el noviazgo imaginario con Olivia, que termina en violencia; la época dorada de peluquero militar, cuando Hugo acicalaba las axilas y el pubis de una coronela soñadora. Todo son sumandos de una vida que Hugo asocia, como tantos otros personajes de Landero, al ejercicio de un oficio. Siempre están dispuestos a fantasear con una fuente de riqueza y reconocimiento que permita llegar donde empieza “la edad ancha de la razón y de la madurez”. Nunca llegan a nada; Hugo, tampoco: ni será especulador, ni colono en el salvaje Oeste, ni atracador o ladrón de fuste, ni peluquero, ni ferretero.
El calculado final de esta novela parece enderezar el destino. Pero la reaparición del padre y la madre no trae ni paz ni perdón. Y no llama por teléfono quien iba a venderles —a Leo y Hugo— la finca rural que soñaban. Y aquella peluquería de una calleja de Aranjuez, que parecía esperarle, no le aguarda… La novela parece cerrarse bajo la maldición de Pablos de Segovia (“nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres”); Hugo espera su gran momento, pero también lo sabe: “A lo mejor la vida, o al menos la mía, consiste sólo en eso, ir de camino a lo que salga”. La vida es negociable, como decía su padre, pero no suele dejar que lo hagamos.
Landero ha escrito la novela más agria de toda esa red de ramales de vida que nació en «Juegos de la edad tardía», bajo el signo del humor de Cervantes, tan entreverado de desengaño. «La vida negociable», más quevedesca y cruel, lo confirma como uno de los mejores novelistas españoles.
José-Carlos Mainer. Babelia
Textos
Mi madre era menuda y frágil, y su aire triste y como ausente realzaba su belleza y la convertía sin querer en el centro ideal de todos los espacios. Por decirlo en pocas palabras, mi madre era la mujer más bonita y misteriosa del mundo. De ser eso posible, yo me habría enamorado locamente de ella. Y esto, ya desde niño. Cuando nuestras miradas se encontraban por casualidad y ella me sonreía, yo bajaba los ojos y me mordía los labios para ocultar y reprimir un gesto de pudor. Una vez la vi desnuda al pasar junto a la puerta entornada del baño y a través del espejo empañado. Fue una visión fugaz, pero al entrar en mi cuarto tuve que apoyarme en la pared y acompasar la respiración como si hubiese recorrido una enorme distancia hasta llegar allí. Luego, cuando intenté recuperar la imagen del espejo, me encontré en la memoria un feroz espantajo de ceño fruncido custodiando celosamente la entrada a aquel recuerdo.
[…]
Yendo por la calle, y como se fatigaba mucho y siempre iba agobiado por los años y los kilos, allí donde veía un asomo de asiento, allí se acomodaba y dejaba caer a plomo la cartera a sus pies, y yo le desabrochaba los zapatos y le aflojaba la corbata y el cuello de la camisa, y a veces también le soltaba el cinto y los botones del pantalón, para que las carnes se esparcieran y descansaran de las apreturas. Luego, ya más reconfortado, continuábamos andando. La gente a veces se volvía a mirarnos, yo acompasado a su bamboleo y él ocupando el ancho de la acera, formando una rara pareja, algo así como el cocinero y el grumete de un barco fantasma, y a mí me daba vergüenza caminar junto a él. Y, mientras caminábamos, me iba dando consejos o lecciones de administración, y hasta me compró un cuadernito para que apuntase en él lo que fuese aprendiendo. Apunta, apunta, me decía, a veces en plena calle, y se paraba para que yo apuntase, o mientras esperábamos, porque aquel trabajo era mucho de esperar la llegada de alguien o de ser recibido por alguien, y en estos casos mi padre esperaba sin moverse, con los dedos de las manos entrelazados beatíficamente sobre su gran barriga, y bisbiseando sus oraciones y versículos bíblicos.
[…]
¡Ay, Huguito! Tú, tan puro, tan inocente, ¿qué pensarás de mí? No sin razón dirás que soy un hipócrita, un sepulcro blanqueado, un fariseo que durante años ha fingido ante ti y ante tu madre que era un hombre de bien, y un buen cristiano, mientras llevaba en secreto una segunda vida de malhechor y de farsante. No creas que ha sido fácil para mí abrirte las puertas de mi corazón y mostrarte mis llagas y miserias, las mismas de las que algún día tendré que dar cuentas a Dios. He reflexionado mucho y tanteado el riesgo de que a partir de ahora me odies para siempre y me aborrezcas como padre, pero también las ventajas purificadoras de la verdad, y la convicción de que esa verdad te servirá a ti para algo, bien para repudiarme, bien para asegurar tu porvenir. Porque has de saber que desde hace mucho tiempo yo vivo torturado por mis pecados, dividido entre servir a Dios o servir al amor. He ahí un dilema insoluble: el mundo o Dios. Abraham no dudó en el intento de sacrificar a su hijo Isaac, pero yo no tuve temple para tanto. Yo elegí el mundo. Es decir, elegí a mi esposa, que ella es el mundo para mí. Y si me he corrompido, como ya has visto, y como yo mismo he querido mostrarte, que sepas que ha sido por amor a tu madre, a quien yo no merezco. Dice el primer mandamiento que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y, sin embargo, por más que me esfuerzo, yo amo a tu madre tanto o más que a Dios. No lo puedo evitar. Y por ella, y solo por ella, he tomado a sabiendas el camino del mal. Pero Dios todo lo ve, y quizá Él sepa comprender. Esa es mi esperanza, y con ella voy sobrellevando mis cargos de conciencia. Quizá Él sepa comprender que, a pesar de las promesas del paraíso y de la vida eterna, yo prefiero asegurar los modestos placeres de este mundo, y mi placer más grande es justamente hacer feliz a tu madre, a la que tanto amo, y a la que Dios, ¿quién si no?, puso en mi camino, y obró el milagro de hacerla mi esposa. Porque, ¿cómo, si no es por intercesión divina, se hubiera enamorado ella nunca de mí? Y de aquel milagro, ya ves, vienen estas miserias. A veces, Huguito, pienso incluso que Dios está en deuda conmigo y que su deber es perdonar mis pecados. Que debería exigirle a Dios el perdón. No misericordia suya, sino exigencia mía. Yo hablo con Dios, ¿sabes? Hablo con Él y se lo digo: ¿Es que no viste que al obrar en mí el milagro del amor me condenabas sin remedio a librar una batalla desigual, que bien sabías Tú que tenía perdida de antemano? ¿Por qué me pones tan duramente a prueba, sabiendo como sabes que al amor terrenal poco puede oponer un hombre débil como yo?
[…]
Hasta que al fin, en aquel amontonadero de tiempo, una tarde ocurrió un suceso terrible e imprevisto. También absurdo, o prodigioso, o meramente estúpido, cualquier atributo le viene bien y a la medida. En pocas palabras, lo que pasó es que conocí de verdad el amor. Ahora que lo pienso, en mi vida, como en tantas vidas, ha pasado un poco de todo, quiero decir que he cultivado casi todos los géneros y subgéneros literarios y en general artísticos, la comedia, el drama, la farsa, el esperpento, la novela de acción y de suspense, la novela psicológica, la policíaca, la erótica, la realista, la didáctica, el folletín, el sainete, y qué sé yo cuántos más, ya irán saliendo al hilo de los hechos, y ahora precisamente mi vida se vio convertida de repente en una novelita sentimental. Una ridícula novelita sentimental.
[…]
Hasta que una tarde en la peluquería, no sé cómo, hablando con un periodista traje a cuento a Larra, y de rebote a la Generación del 98, y a la España tan negra como eterna, gobernada siempre por la aristocracia, la clerigalla y la milicia, y el periodista entonces, que debía de ser de muy otra opinión, se puso gallito y dijo bien en alto, para que todos lo oyeran, que lo que yo decía era un tópico de lo más rancio, y que me callase de una vez y que le cortase el pelo con aplicación y en perfecto silencio, que ese era mi oficio y por él me pagaban, y que me dejase de echar discursos vulgares, impertinentes y superfluos. ¿Yo vulgar?, le dije. ¿Vulgar yo? ¿Un triste plumilla como tú me llama a mí vulgar? ¿Habéis oído? Pues mire usted por dónde, hablando de la España negra e intolerante, aquí tenemos un ejemplo de lo más actual. ¿No decía Larra que escribir en España es llorar? Pues yo digo, y que lo oigan todos, que tanto o más que por escribir, en España se llora por leer a gacetilleros como tú, y ahí empecé a tensar mi diatriba, arrebatado por un soplo de inspiración. ¡Liendres de la noticia, esbirros del poder, luciérnagas a sueldo, raspaquesos, trabucaires de la gramática!, que con juntar cuatro palabras ya se creen con derecho a decirle a cada cual lo que tiene que hacer, sin saber por ejemplo de mí si mi vocación es la peluquería y si no valdré yo más que él y no será mi destino a la larga más brillante que el suyo.
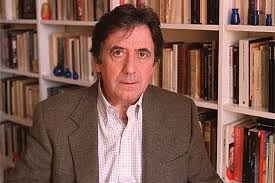 Luis Landero. La vida negociable
Luis Landero. La vida negociable
