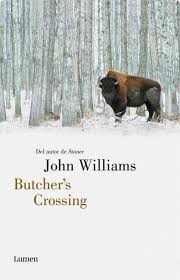«Butcher´s Crossing», de John Williams, autor de otras obras de la narrativa extranjera como Stoner o El hijo de César, es una recuperación editorial de primer orden, una novela de iniciación ambientada en el Oeste americano del siglo XIX. Butcher’s Crossing, que podría parecer una de las tópicas incursiones en el
Editorial Lumen. Contraportada
Textos
Metido ya en su petate, Will Andrews permaneció un buen rato despierto escuchando el silencio. Al principio le llegaba el olor acre de la leña de pino a medio apagar, pero luego el viento cambió de dirección y ya no pudo oler el humo ni oír tampoco la sonora respiración de los que dormían cerca de él. Se puso de cara a la ladera por donde habían descendido. Desde la oscuridad que amortajaba la tierra, alzó la vista para seguir el borroso contorno de unos árboles que parecían surgir de la tiniebla para, poco a poco, ir perfilándose contra el azul oscuro de un cielo sin nubes donde titilaban cientos de estrellas. A pesar de la manta extra, Andrews estaba aterido; veía la nubecilla gris de su propio aliento al exhalar el cortante aire nocturno. Sus ojos se cerraron mientras contemplaba la imagen de un gran pino de forma cónica, negra silueta en contraste con el luminoso cielo; a pesar del frío, durmió profundamente hasta la mañana.
[…]
Los días se acortaban; la verde hierba del prado montañés empezaba a amarillear en las noches cada vez más frescas. A partir del primer día que pasaron en el valle, llovió casi todas las tardes, de modo que tomaron casi por costumbre abandonar la tarea pasadas las tres y echarse en el campamento bajo una lona impermeabilizada, tensada desde lo alto del carro hasta el suelo y fijada con estaquillas. En esos ratos de descanso hablaban muy poco; escuchaban el golpeteo de la lluvia sobre la lona, que los pinos adyacentes volvían irregular; y desde debajo contemplaban la llovizna. A veces caía una especie de densa niebla gris que casi oscurecía la arbolada ladera de la montaña; otras veces había un resplandor plateado, pues las gotas, al reflejar el sol, centelleaban como diminutas agujas que cayeran de lo alto para clavarse en la blanda tierra. Terminada la lluvia, que rara vez duraba más de una hora, los hombres reanudaban la persecución y matanza de bisontes, por regla general hasta que caía la noche.
[…]
Will Andrews fue mejorando poco a poco en la tarea de despellejar. Sus manos ganaron dureza y seguridad; sus cuchillos perdieron la pátina de nuevos y con el uso cortaban cada vez mejor, lo que pronto le permitió despellejar un bisonte por cada dos de Schneider. La fetidez de los animales, el tacto de la carne caliente en sus manos, la vista de la sangre coagulada tenían menos impacto en sus sentidos que al principio. Al poco tiempo despellejaba a los animales como un autómata, apenas consciente de estirar la piel de una bestia sin vida y asegurarla al suelo con estaquillas. Era capaz de pasar a caballo entre un sinfín de bisontes despellejados, negros ya de insectos, y casi no percibir el hedor que emanaba de la carne putrefacta.
[…]
Schneider y Andrews tenían que darse más prisa en despellejar los animales que Miller iba dejando tirados en el suelo; casi nunca terminaban la tarea antes de ponerse el sol, y en consecuencia cada mañana se levantaban antes del amanecer para bregar con el duro cuero de unos bisontes tiesos. Durante el día, mientras sudaban, cortaban y arrancaban en un esfuerzo desesperado por no rezagarse, oían cómo el rifle de Miller quebraba el silencio de manera inexorable, insistente, monótona, hasta dejarlos desquiciados y con los nervios a flor de piel. Por la noche, cuando los dos volvían agotados hacia el resplandor rojizo que señalaba la posición del campamento en la oscuridad, encontraban a Miller junto al fuego, encorvado, el gesto ausente; salvo por la mirada, estaba tan quieto y desprovisto de vida como los bisontes a los que mataba. Incluso había dejado de limpiarse la pólvora que se le pegaba a la cara al disparar; ahora el polvillo negro parecía formar parte de su piel como si estuviera grabado en ella, una máscara que resaltaba el furibundo y penetrante brillo de sus ojos.
[…]
—Un momento —dijo Schneider. tenía la vista perdida, y por el gesto de la cabeza parecía estar escuchando algo.
—¿Qué hay? —dijo Miller.
—Marchémonos de aquí. —Schneider se volvió lentamente hacia él. Su voz sonó queda.
Miller torció el gesto, lo miró pestañeando.
—¿Qué pasa?
—No lo sé —dijo Schneider—. Pero hay algo. Algo no me acaba de gustar.
Miller resopló.
—Te asustas más rápido que los bisontes. Vamos, aún quedan muchas horas de luz. Dentro de un rato se habrán calmado y podré tumbar unos cuantos antes de que anochezca.
—Escuchad —dijo Schneider.
Se quedaron los tres inmóviles en las sillas de montar, tratando de oír algo que desconocían. El viento había cesado, pero el aire seguía siendo frío. No oyeron más que silencio; ni murmullo de ramas ni canto de pájaros. Uno de los caballos resopló; alguien hizo crujir la silla al moverse. Miller, ansioso por romper el silencio, se palmeó una pierna y, volviéndose hacia Schneider, dijo en alta voz:
—Qué demonios…
Pero no continuó. El brazo estirado de Schneider, la mano y un dedo que parecía señalar a ninguna parte, le conminaron al silencio. Andrews los miró alternativamente, desconcertado, pero de pronto sus ojos se detuvieron en un punto entre los dos hombres. En el aire, cayendo despacio, como una pluma, vio un gran copo solitario de nieve. Y estaba mirándolo cuando apareció otro más, y un tercero.
[…]
En pocos minutos el suelo estaba ya blanco; las ruedas del carro dejaban atrás dos finas cintas paralelas de oscuridad. Andrews volvió la cabeza y pudo ver que, segundos después, las roderas empezaban a llenarse otra vez de nieve, de tal manera que no era posible saber dónde estaban; a pesar de que se movía y de que el carromato se balanceaba a su lado, Andrews tenía la sensación de no estar yendo a ninguna parte, de que estaban atrapados en una inmensa noria: giraban, pero sin ganar terreno.
[…]
A Miller no parecía afectarle el aislamiento. Lejos del campamento durante el día en busca de alimento, solía regresar antes del crepúsculo; unas veces aparecía por detrás de donde los otros hombres le esperaban, otras por delante, pero siempre de manera repentina, como si saliera del mismo paisaje. Caminaba hacia ellos en silencio, el rostro barbado, macilento y brillante de nieve y hielo; luego dejaba caer junto a la fogata la pieza que hubiera cazado ese día. En una ocasión mató a un oso y lo despiezó allí mismo; cuando compareció con los cuartos traseros del enorme animal encima de los hombros, tambaleándose bajo el peso, Andrews pensó por un momento que el propio Miller era un animal voluminoso y de grotescas formas, la cabeza menuda remetida entre unos hombros tremendos, avanzando amenazante hacia ellos.
 John Willimas. Butcher´s Crossing
John Willimas. Butcher´s Crossing